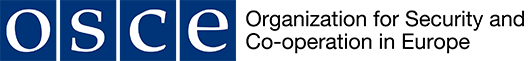Visto a través del prisma de la esclavitud transatlántica
Por Julia O’Connell Davidson
Desde el año 2000, se ha convertido en algo común para los políticos, responsables de políticas y muchas ONG hablar de la trata de personas como el equivalente contemporáneo de la esclavitud transatlántica. Por ejemplo, el Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, escribió, a propósito del aumento escalofriante del número de muertos entre las personas que atravesaron el Mediterráneo desde Libia en abril de 2015: “Los traficantes de personas son los traficantes de esclavos del siglo XXI y deben rendir cuentas ante la justicia”. La calificación de la trata de personas como comercio de esclavos tiene una larga tradición filosófica en la que la esclavitud se define como la reducción de personas a artículos mercantiles. En 1845, George Bourne, uno de los fundadores de la Sociedad Antiesclavista estadounidense, describió la injusticia singular de la esclavitud como el hecho de que “reduce a las personas a objetos”. La trata de personas actual se entiende como esclavitud moderna porque también parece hacer caso omiso de la línea que separa a las personas de los objetos, algo fundamental para el bienestar y la dignidad humana, al tratar a seres humanos como si fueran solo mercancías destinadas a ser explotadas con ánimo de lucro. Por consiguiente, según este razonamiento, se trata de un comercio que debe eliminarse por todos los medios posibles.
Sin embargo, si se presta más atención a la historia de la esclavitud transatlántica surgen una serie de conclusiones muy distintas sobre lo que define la atrocidad de la esclavitud, así como sobre el motivo por el que los migrantes y los refugiados son vulnerables a la explotación y al abuso, y sobre las medidas políticas necesarias para protegerlos.
Personas, objetos y esclavos
En 1834, se declaró un incendio en Nueva Orleáns, en una mansión propiedad del Dr. Louis LaLaurie y su esposa, Delphine. Los vecinos que acudieron a socorrerlos se encontraron las habitaciones del piso superior cerradas con llave. Cuando rompieron la puerta, descubrieron que había siete personas, aún vivas, colgadas del techo con cadenas y espantosamente mutiladas. Las víctimas eran esclavos que pertenecían a los LaLaurie; más tarde, se supo que Delphine LaLaurie había torturado y asesinado a muchos más hombres, mujeres y niños. Las publicaciones antiesclavistas de la época dieron gran publicidad a este caso, ya que revelaba de manera gráfica la impotencia de las personas esclavizadas en poder de sus dueños. Sin embargo, es importante señalar que en la mayoría de los Estados esclavistas, era ilegal asesinar a esclavos, y Delphine LaLaurie había violado el código civil de Luisiana sobre la esclavitud, según el cual los amos no debían lesionar, mutilar ni matar a los seres humanos de su propiedad.
Por lo general, los dueños de bienes son libres de hacer lo que les plazca con ellos. Ninguna cláusula de ese mismo código civil impedía que el dueño de un libro, por ejemplo, lo destrozara si ya no le gustaba. Eso nos alerta de que, aunque desde el punto de vista legal en el mundo atlántico las personas esclavizadas eran objetos propiedad de otro, no se las consideraba “cosas” como las otras. De hecho, el núcleo de la esclavitud era un conjunto de leyes que dotaba a la persona esclavizada de lo que Saidiya Hartman califica como “doble naturaleza”, tanto de cosa como de persona. En teoría, ese conjunto de normas legislativas imponía restricciones a los propietarios de esclavos, pero fundamentalmente imponía también restricciones a las personas esclavizadas, al convertirlas en legal y moralmente responsables, en su calidad de personas, de cualquier delito que cometieran.
A diferencia del ganado, con el que se los comparaban sistemáticamente, los esclavos del mundo atlántico eran arrestados, juzgados y castigados por cometer actos prohibidos por la ley. Estos actos incluían cualquier tipo de resistencia o negativa a someterse a la autoridad de un amo o de cualquier persona de raza blanca, por más arbitraria o exagerada que fuera. La ley también penalizaba cualquier intento de fuga. De hecho, en virtud de la Ley del Esclavo Fugitivo, el esclavo fugitivo era responsable, en su calidad de persona, del delito de robarse a sí mismo, en su calidad de objeto o cosa. Esta contradicción era una característica necesaria de la esclavitud. A menos que se mate o se encadene en un calabozo a un ser humano, conservará la capacidad de actuar de manera independiente, y un esclavo muerto o encerrado en un calabozo no habría sido un bien productivo. La ley esclavista, con sus castigos espectacularmente atroces, estaba diseñada para impedir que las personas esclavizadas actuaran de manera independiente, y sobre todo que huyeran u opusieran resistencia a las condiciones en virtud de las cuales se los consideraba objetos propiedad de otro.
Por consiguiente, el esclavo no llegaba a ser una “cosa”, pero tampoco era una “persona”. Esta ambigüedad conllevaba que, en la práctica, el esclavo no gozara de protección alguna frente a un propietario que decidiera torturarlo o asesinarlo. Los esclavos de Delphine LaLaurie habrían cometido un delito si hubieran abandonado su casa sin su permiso. Cualquiera que los ayudara a huir también habría cometido un delito penal.
Replantearse los paralelismos entre el pasado y el presente
Si se ha de invocar la historia de la esclavitud transatlántica en relación con las migraciones contemporáneas impulsadas por las crisis, el comercio de esclavos que condujo a los africanos “hacia” la esclavitud en las Américas no es un buen punto de comparación. Las víctimas africanas del comercio de esclavos no querían marcharse: hubo que emplear una fuerza física abrumadora para transportarlas. Los refugiados y los migrantes sí desean desplazarse, y por muy buenas razones. Una comparación histórica más convincente sería entre los actuales migrantes y refugiados, y los esclavos que trataron de huir “de” la esclavitud. Estos últimos trataron de desplazarse a un territorio libre, con la esperanza de salvar la vida o de mejorar radicalmente su situación y sus posibilidades de supervivencia. Una esperanza parecida es la que anima a aquellos cuyo desplazamiento actual se califica como “crisis migratoria”.
Si nos centramos en este deseo común y firme de movilidad, surge otro paralelismo histórico claro: el que existe entre los Estados esclavistas y los Estados contemporáneos, especialmente en cuanto a las técnicas que utilizan para limitar la movilidad humana. Casi todas las estrategias que utilizan hoy los Estados de la Unión Europea para ese fin fueron previstas y desplegadas por los Estados esclavistas para controlar la movilidad de la población esclava: pasaportes, visados, vigilancia y patrullas fronterizas, sanciones para el transportista, detención, y también leyes que penalizan a quienes brindan ayuda y apoyo a las personas que se desplazan sin autorización del Estado. En marzo de 2016, Lisbeth Zornig, una activista danesa pro derechos del niño, fue enjuiciada y multada en virtud de las leyes contra la trata de personas, por llevar en su coche a una familia de sirios hasta Copenhague. Su marido también fue multado por invitar a la familia a que entrara en su casa para tomar café y galletas y llevarlos a la estación de ferrocarril, donde compró sus billetes para que viajaran a Suecia. En este ejemplo y otros parecidos, no existe un paralelismo entre lo que se concibe legalmente como “trata” y el comercio transatlántico de esclavos, pero sí hay una gran similitud entre la ley actual sobre la trata y la Ley del Esclavo Fugitivo estadounidense que se empleaba para penalizar a quienes ayudaran a los esclavos prófugos.
También hay resabios de esclavitud en la experiencia de los migrantes y refugiados que, con o sin ayuda, sí han conseguido cruzar el mar o la alambrada de púas, y dejar atrás a “cazadores fronterizos”, torres de vigía y otras barreras pesadas y violentas para la circulación segura, erigidas por los Estados de la Unión Europea. A los migrantes no autorizados en territorio comunitario se les tacha cada vez con más frecuencia de delincuentes, por hacer más o menos todo lo necesario para mantener sus propias vidas, desde aceptar un trabajo a alquilar una vivienda, pasando por el acceso a servicios bancarios, y se los empuja a la miseria. También, cada vez con más frecuencia, se les inmoviliza por la fuerza, ya sea con la detención por las autoridades de inmigración, o con medidas para impedir que huyan de lugares donde apenas si pueden acceder a un medio de vida y están expuestos a los elementos, a las enfermedades y a incendios (campos tales como la “Jungla” de Calais, cerrada hace poco, y en la frontera de la ex República Yugoslava de Macedonia).
Las similitudes entre la situación en la que se encuentran aquellos que, a día de hoy, carecen de un estatus oficial y autorizado de inmigración, y aquellos que a lo largo de la Historia no tuvieron la condición de libres en los Estados esclavistas, son sorprendentes, pero no se basan en reducir a las personas a la condición de cosas. Las similitudes residen en la creación de dos clases de “persona” distintas. Al igual que el ciudadano libre de raza blanca de un Estado esclavista gozaba, por las meras circunstancias fortuitas de su nacimiento, de derechos y libertades mucho más amplias que las de un esclavo, el ciudadano actual de la Unión Europea (también a menudo por las circunstancias fortuitas de su nacimiento) goza de derechos y libertades que superan ampliamente los que se otorgan a un migrante no autorizado que esté en el mismo territorio. Esta desigualdad abre la veda para la explotación y el abuso.
Las personas sin derecho a tener lo necesario para vivir en un territorio determinado (trabajo, vivienda, servicios médicos), ni derecho a desplazarse donde tienen que ir, ni a quedarse donde se encuentran (puesto que, en cualquier momento, los funcionarios del Estado las pueden interceptar, detener o desplazar por la fuerza a través de una frontera), se ven obligadas a depender de otras que sirvan de intermediarias para obtener acceso a la movilidad y a medios de subsistencia. Dada esta fuerte dependencia, no es sorprendente ver informes de niños y mujeres migrantes y refugiados que son objeto de abusos sexuales, o de migrantes y refugiados que pagan cantidades ingentes a personas que les dicen que los ayudarán a escapar o a sobrevivir, y se ponen en sus manos; o descubrir que algunas de las personas que les brindan ayuda carecen de escrúpulos o incluso son brutales, y se aprovechan de su situación vulnerable para engañarlos, explotarlos o abusar de ellos.
Desde luego, los que abusan de migrantes niños y adultos son moralmente despreciables. Pero las leyes y las políticas que hacen caer a los migrantes y a los refugiados en una situación espantosa, insalubre, peligrosa y desesperada, que los separan de sus parejas e hijos, que los reducen a la miseria y a vivir en la calle, y que les niegan los derechos que convierten a (la mayoría de) ciudadanos de la Unión Europea en personas, en todo el sentido de la palabra, seguramente son igual de despreciables. Las políticas de asilo e inmigración de la Unión Europea convierten las vidas de decenas de miles de hombres, mujeres y niños pacíficos, que solo se desplazan para intentar asegurar su propia existencia y bienestar, en un mero juego de azar.
Debe producirse un cambio
En los Estados Unidos previos a la Guerra Civil, no todas las personas de raza blanca que condenaban la esclavitud por motivos morales creían que fuera viable o práctico abolirla de golpe y convertir a los esclavos en ciudadanos libres en condiciones de igualdad. Decían que la abolición de la esclavitud haría bajar los salarios de los trabajadores libres de raza blanca y causaría la ruina económica, pues los esclavos liberados serían una carga enorme que la comunidad no podría sufragar. Que los esclavos no estaban preparados para la ciudadanía en igualdad de condiciones. Que los esclavos de descendencia africana eran demasiado ignorantes, su cultura era demasiado distinta, y eran demasiado propensos a la violencia. Que si se los liberaba, los esclavos varones abusarían sexualmente de las mujeres blancas. Es inquietante hasta qué punto se parecen esos argumentos contra la abolición inmediata de la esclavitud y el reconocimiento de la igualdad de los esclavos, a los argumentos esgrimidos hoy contra la apertura de las fronteras de la Unión Europea y el fin de la discriminación basada en la nacionalidad.
Dejando aparte el racismo que subyace a tales objeciones, el hecho es que los seres humanos nunca dejarán de desplazarse: la movilidad es, en parte, lo que define al ser humano. Desde luego, las personas no dejarán de desplazarse de zonas en guerra y de lugares donde es imposible acceder a medios de subsistencia o poder cumplir sueños y aspiraciones, a otros lugares donde haya más oportunidades. Si no queremos que se ahoguen, o se asfixien en remolques de camiones, o mueran aplastados bajo las ruedas de un tren, o sean explotados y víctimas de abusos de personas que prometen ayudarles a viajar y encontrar trabajo, para luego secuestrarlos y violarlos, tenemos que eliminar las barreras, las limitaciones y las desigualdades que los hacen tan increíblemente vulnerables.
Delphine LaLaurie nos brinda el argumento moral para el cambio. Aunque no nos sorprenda que los activistas antiesclavistas se sintieran horrorizados por sus crímenes, debemos recordar que la sociedad blanca esclavista también se sintió horrorizada. De hecho, los ciudadanos libres de Nueva Orleáns se sintieron tan escandalizados por su depravación que organizaron el primer motín de la ciudad para vengarse, destrozando el hogar de los LaLaurie. Apoyar la institución legal que era la esclavitud o beneficiarse de ella, era algo muy distinto a apoyar torturas sádicas. Por tanto, era posible condenar la violencia excesiva y gratuita de los LaLaurie sin condenar al mismo tiempo la división legal entre la población esclava y la población libre. De la misma manera, hoy día algunos se escandalizan moralmente ante personas que se aprovechan de la impotencia de los migrantes y refugiados y los someten a la violencia y la explotación más flagrantes, sin condenar al mismo tiempo las leyes que hacen que todos los migrantes en situación irregular estén expuestos potencialmente a esos abusos.
Si los europeos no quieren encontrarse en la misma posición frente a las víctimas de la trata que los esclavistas de Nueva Orleáns frente a las víctimas de Delphine LaLaurie, lamentándose del destino al que (de hecho) nosotros los hemos condenado, tenemos que empezar a abrir fronteras, reasentar a los refugiados, crear más vías legales para la migración, y trabajar en pro de la igualdad de derechos, independientemente de la nacionalidad.
Julia O’Connell Davidson es Profesora de Sociología en la Facultad de Estudios Sociológicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de Bristol. Se agradece el apoyo de la Fundación Leverhulme, que ha financiado la investigación en la que se basa este artículo (MRF-2012-085).
Construyendo una Comunidad
Tu Opinión
Agradecemos tus comentarios sobre asuntos de seguridad. Los comentarios seleccionados serán publicados. Envía tu opinión a: oscemagazine@osce.org.
Aportaciones
Agradecemos aportaciones sobre aspectos político-militares, económicos y medioambientales o de seguridad humana. Los textos recibidos pueden ser editados. Contacte con oscemagazine@osce.org